|
ANTROPOLOGÍA CULTURAL. Marzo 15 de 2017 Por: [Jorge Johnson] La vida de cualquier ser humano se ve impactada, moldeada y encuadernada en un acervo de pautas aprendidas que lo potencian y a su vez lo delimitan en el ser y en el estar. Y aunque la cultura no es posible heredarla genéticamente, la misma cultura sí puede encargarse de impactar algunos factores biológicos de la especie humana. Sea por endoculturación o por difusión, somos organismos complejos con un racionalismo inexacto, y día a día la población es reajustada con conductas con un propósito en la coexistencia social, y funciones bien articuladas en un contexto. El relativismo cultural del respeto por cualquier pauta en el sentir, pensar y actuar, no es más que un llamado a espacios de razonamiento, sea para aceptarlas, o para asumir posiciones de tolerancia. Pero como especie con fallos cognitivos, se debe estar alerta y ser críticos ante relativas desviaciones presumiblemente inútiles o patológicas, que, aunque pueden ser favorecidas por el respeto a la cultura, podrían no ser sostenibles en el tiempo. CULTURA, MODELOS DE APRENDIZAJE, Y HERENCIA. Desde una óptica antropológica, la cultura puede se define como aquel conjunto de tradiciones y costumbres aprendidas en un contexto social, y que comprende toda pauta repetitiva como el pensar, sentir, y actuar (Harris, 2005). A su vez el autor sigue a Edward Burnett Taylor, en el sentido etnográfico, para acoger dentro del alcance cultural los conocimientos, creencias, arte, moral, derechos, costumbres, hábitos y otras capacidades. Todos los anteriores elementos hacen parte de los individuos de una sociedad, en mayor o menor medida, y son aprendidos de forma paulatina durante la vida desde el mismo momento en que se empieza a tener conciencia. Se vale decir de forma rigurosa, que ninguna de estas funciones es heredada genéticamente, excepto los órganos para razonar y aprender a comunicarse (cerebro y aparato fonético), y los sentidos para captar su entorno natural y artificial: en la medida en que el ser humano se comienza a enfrentar a su espacio vital desde el mismo instante de su nacimiento, su cerebro apela por su supervivencia. Es así, como comienza a identificar e interiorizar toda imposición de normas y procedimientos útiles impartidos por su gestor (en primera instancia su madre), y aprende con interés toda propuesta de hábito impartida por los tutores de crianza subsiguientes. Sin la repetición no hay hábito, y sin el hábito no hay pauta cultural interiorizada, lo que se reflejará en una desviación de nuestro comportamiento frente a los patrones preestablecidos en el entorno social. Paulatinamente, y año tras año, vienen los estilos de vida y nuevas costumbres. Aparecen nuevas tradiciones aprendidas por medio de la interacción en sociedad, mientras se refuerzan otras, y se imparten más a través de modelos educativos, como si simplemente se tratara de información adicional universal que se espera aprenda un estudiante como parte de su inserción a un sistema. Se busca su acople: como bien hemos visto que sucede con algunas creencias, y en particular las religiosas en muchos colegios desde temprana edad. Como seres sociales, se establece toda comprensión del entorno y del mundo por medio de la adición de modelos y estructuras mentales que nos permitan entenderlo y manejarlo apropiadamente en un contexto. D'Andrade (2003) en su libro The Development of Cognitive Anthropology, lo expresa así: “Las representaciones cognitivas - propiedades, prototipos, esquemas, modelos, y teorías - definen los conceptos de la cultura en la mente. Estas representaciones son adaptativas por el simple hecho de ser representaciones. Esto es, en brindar mapas del mundo”. A lo anterior se suman las interacciones y conocimientos, que permiten cambiar y moldear la representación del mundo. El tipo de representaciones cognitivas planteadas por D'Andrade, evolucionan según las necesidades individuales, y hacen entender el mundo de forma similar si se compara con otros miembros de la misma sociedad. Las diferencias entre las formas de percibir la realidad vienen moldeadas por valores, preceptos, experiencias, conceptos, nivel de inteligencia e intereses de cada individuo. Pero aparte de entender el mundo, también pueden aparecer necesidades individuales de aceptar modelos para evitar desencajar en el engranaje, y mantener una coherencia consciente. Kottak (2015), es más conservador que Harris, y se centra sólo en las tradiciones y costumbres, siendo estas la base para el aprendizaje inducido de creencias y comportamientos. El siguiente, es un ejemplo que puede ayudar a comprender el planteamiento de la cultura cognitiva de D'Andrade. El hábito de ir a misa de una madre y su niño comienza con la curiosidad del niño y el mensaje del deber de ir a misa, y, aunque el niño, poco o nada entiende de lo que está pasando, acata la actividad, nada más por el hecho de calmar su curiosidad. Más adelante en el tiempo, y cuando el niño crece, el respeto adquirido hacia las creencias de los miembros de su familia, hace que él vaya a misa por su cuenta, hábito también reforzado educativamente en algunos colegios; incluso, pudo haber sido muy creyente sus primeros años. Todos estos son modelos que forman parte de la denominada cultura cognitiva. Con el tiempo y nuevos conocimientos, su modelo o prototipo divino puede moldearse de nuevo, e incluso puede desaparecer. Para finalizar el ejemplo, suponga por un momento que un adulto ateo, potencialmente rechazado en un ambiente familiar altamente religioso bajo el efecto de opiniones de comportamientos inapropiados, para ambos bandos. La posición del nuevo no creyente puede ser dejar de ir a misa respetando al mismo tiempo las creencias familiares, o intentar convencer a su familia de que las creencias religiosas no son adecuadas. Como se ve del ejemplo, mientras que para unos un modelo mental es una creencia, para otros esa misma creencia fue eliminada por la razón. Entonces, si se trata de modelos mentales, nada de lo que se modele en la corteza cerebral humana podrá transmitirse genéticamente a su descendencia. Por lo tanto, la cultura se entrega por aprendizaje y por interacción con el entorno ya culturizado. No es posible, físicamente, heredar el aprendizaje consciente, así forme ya parte del hábito. Entonces, no se transmite genéticamente ni preceptos, ni opiniones, ni prejuicios, ni juicios; tampoco se transmite genéticamente hábitos, costumbres o conductas. Pero, por otro lado, está el análisis de Kottak (2015), sobre cómo la cultura sí puede llegar a modificar la biología de la especie humana. Por extraño que parezca, el argumento de Kottak, según la opinión de quien escribe es excelente: las fuerzas culturales modelan constantemente la biología del cuerpo humano, a través de la promoción de actividades y habilidades físicas. Lo más complejo es que estas presiones no son homogéneas a través de todas las culturas, sino que difieren, como bien lo explica Kottak (2015:9) cuando pone el ejemplo de las atletas femeninas de algunos países distintos a Brasil, y las compara con atletas femeninas de Brasil. VERTICALIDAD Y HORIZONTALIDAD: DE LA ENDOCULTURACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA. Hace miles de años, los grupos sociales estaban bastante separados entre sí y eran pequeños; nada comparables a los conglomerados sociales de hoy en día. En esos grupos, como es de esperarse, existió (y sigue existiendo en grupos con características tribales) una cultura local de hábitos y tradiciones transmitida generacionalmente junto a creencias colectivas, derecho civil, y arte popular, soportado todo esto en modelos cognitivos como lo plantea D'Andrade en su cultura cognitiva. Llamada endoculturación, esta forma de propagar tradiciones y costumbres se adiciona a la vida del individuo, sea como tácticas de supervivencias, o como comportamiento en su diario vivir como individuo en sociedad. Es altamente improbable entonces que exista alguna comunidad de humanos que adolezca de dicha verticalidad cultural. Sin embargo, este proceso es inexacto e incompleto debido a la ineficacia de la transmisión (Harris 2005), pues como menciona el mismo Harris, hay patrones que desaparecen y patrones que se adicionan, y la endoculturación sólo explica mantener la cultura, y no su evolución. Pero estas comunidades eran nómadas antes de comenzar con los asentamientos basados en agricultura, y su deambular por el mundo los llevó en ocasiones a encontrarse con otros grupos homo sapiens, e incluso con otras especies, como los Homo Neanderthalensis hace 30.000 años, encuentros que produjeron que el 20% del genoma neandertal persista hoy en día en genoma humano no africano. (SCI News, 2014). El choque entre culturas diversas ha dado como resultado que muchas culturas tengan embebidos en su folclor, costumbres, y estilos de vida, muchos elementos de otras culturas. Esa horizontalidad intercultural es hoy conocida como difusión (Harris, 2005). Se pueden inspeccionar patrones y pautas para buscar relaciones de una cultura con otra. Por ejemplo, el día de San Valentín, celebrado en febrero en algunos países como EEUU, está empezando a formar parte de la cultura colombiana, por lo que hoy se celebran dos días relacionados con el amor de las parejas: febrero, y el día del amor y la amistad en septiembre. Otro ejemplo es el niño Dios en Colombia y la novena navideña. Al menos en Antioquia, es bastante claro que, aunque se ha intentado implantar la cultura del papá Noel, el niño Dios sigue imperando al punto de que se viene dando una tolerancia total a ambos temas navideños: hoy en día se puede observar toda una decoración de renos y papá Noel, pero se hace la novena junto a un pesebre. En general, muchas tradiciones pueden ser seguidas en la historia, y generalmente los rastros pasan por muchas culturas antes que se desvanezcan. Por ejemplo, el uso de anillos de bodas se puede rastrear hasta la esclavitud en Egipto y Roma (Patrick, 2009); una gran cantidad de gestos con las manos o brazos pueden ser rastreados también a la antigüedad, todos con distintos orígenes y cruzando distintas culturas. Las supersticiones (como por ejemplo los gatos negros, pasar por debajo de las escaleras, un trébol de 4 hojas, tocar madera, etc.) son otros ejemplos de elementos culturales que pueden ser rastreados en la historia de forma curiosa e interesante. Muchos de estos detalles también son explicados en el libro de Patrick (2009). Por otro lado, están los medios de comunicación como la televisión y la internet, que hoy día juegan también su papel en los procesos de difusión, ya que un porcentaje importante de la población mundial de distintas culturas están día a día “conectadas” por medio de redes sociales; y quien no tiene acceso a internet, posiblemente sí tenga acceso a ondas de televisión. La evolución cultural es entonces también el resultado de choques entre distintas sociedades, donde dichas colisiones enriquecen (al igual que lo hacen las colisiones de galaxias en el universo) el material del medio reinante, finalmente haciendo que florezcan nuevos elementos culturales. Aun así, no hay una mezcla homogénea intercultural de patrones culturales cuando se da el fenómeno de difusión, pues es claro que, si un factor cultural afecta por difusión varias culturas a la vez, lo hará con mayor o menor grado dependiendo de cada cultura específica. A pesar de la gran diferencia que presentan estos dos modelos, la endoculturación y la difusión, Harris queda corto al proponer que la endoculturación sólo explica mantener la cultura, y no su evolución (Harris, 2005). Si se aplica un poco de evolución selectiva darwiniana, una pauta cultural muy arraigada por endoculturación puede desfavorecer la inserción o permanencia a largo plazo de pautas culturales adquiridas por difusión, y en esa misma dirección argumental, una pauta cultural poco arraigada por endoculturación podría favorecer la inserción o permanencia de nuevas pautas culturales adquiridas por difusión. En general, patrones culturales transmitidos por endoculturación y por difusión no sólo pueden llegar a fusionarse en una nueva pauta o patrón cultural del folclore, o las tradiciones, o los estilos de vida, sino que incluso pueden ser antagónicas y desplazarse, o simplemente coexistir y danzar. CULTURA, RESPETO, EL SER Y EL ESTAR. Kottak (2015) es más conservador que Harris, y se centra sólo en las tradiciones y costumbres, sin arraigarse tanto en Taylor como lo hizo Harris. Tanto las costumbres como las tradiciones son base para el aprendizaje inducido de creencias y comportamientos. Pero entrega una arista interesante, y es el aprendizaje de opiniones que permiten decidir si hay comportamientos apropiados o inapropiados, lo que potencialmente abre una puerta al análisis de la validez del juicio y del prejuicio, y en particular de lo que se debe y no se debe hacer al interior de una sociedad. Si la conducta existe en el pensar, sentir y actuar, y si el comportamiento al interior de una cultura es aprobado o desaprobado sobre la base de opiniones desde las tradiciones y desde las costumbres, es precisamente para darle consistencia a la misma cultura. Esto hace que las culturas tengan definición y no sean una nube de elementos difusos. El contraste entre las formas de todas estas estructuras culturales genera las diferencias interculturales, las cuales finalmente son sólo apreciaciones y modelos cognitivos bien definidos de lo que está dentro de las reglas y lo que está fuera de ellas; de lo que es tradicional y de lo que no lo es. Siempre habrá entonces una polarización: un acto o comportamiento se ajusta en mayor o menor medida a las costumbres y tradiciones. Se tiende a calificar en mayor o menor grado qué tan apropiado o inapropiado es un acto o comportamiento al interior de una cultura. Dado que cada cultura tiene su acervo, y con ella sus aprobaciones y desaprobaciones, es normal que haya desacuerdos culturales cuando las formas interculturales chocan en algún sentido. Como es de esperarse entonces, existe una aceptación o tolerancia mínima hacia estas diferencias, pues de no ser así las culturas siempre estarían en permanentes conflictos. Según el relativismo cultural “...toda pauta cultural es, intrínsecamente, tan digna de respeto como las demás…” (Harris, 2005:30), debe haber un respeto intrínseco. Dado que por definición lo intrínseco se da en su esencia, en lo íntimo (RAE, 2014), sin considerar las relaciones, es viable considerar que se respete toda pauta o patrón cultural entre las distintas culturas. Pero, ¿qué pasa cuando una pauta cultural se mira desde las relaciones con otras pautas, y en particular choca con tradiciones o costumbres de otras culturas? Muchas veces se puede analizar e interpretar adecuadamente la pauta exógena ubicándola en un contexto histórico, o mínimamente dentro del contexto cultural que la alberga, de tal forma que pueda ser entendida e interpretada. Pero, en general, un miembro de alguna sociedad que se enfrente a ella no necesariamente cuenta con la información y los conocimientos para aceptarla oportunamente, y adicionalmente tiene preceptos o prejuicios, opiniones de lo que es apropiado o inapropiado, por lo que en estos casos la tolerancia se convierte en una buena herramienta. Pero existen líneas delgadas que deberían ser sensibles a toda cultura, como las pautas que atentan contra la vida o la salud física o mental de un humano, si no hay razón o argumento válido que justifique dichos actos, y se evidencia su fundamento en la falta de conocimiento, o en errores cognitivos. Como especie somos una sola y se tiene derechos, sin importar la existencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sólo por poner un ejemplo, decapitar, lapidar, o fusilar mujeres dentro de un marco de “tradiciones legales” en Arabia Saudita por brujería (Miethe, 2004), no son ideas ni pautas culturales respetables hoy en día. La legalidad, entonces, no apela necesariamente a la razón, ya que hoy día se tienen los elementos para demostrar la imposibilidad de la brujería, y por ende se está condenando y asesinando a una inocente por actos que no pudo haber llevado a cabo. Las culturas que albergan castigos que atentan contra la vida y la integridad física de los miembros de su sociedad, y basan estas pautas en modelos mentales sustentados en mandatos de seres imaginarios unas veces, y otras veces en leyes o mandatos creados por seres bien reales de carne y hueso, no deben recibir el respeto por tratarse de patrones culturales (según Harris (2005) en su cita a Taylor, el derecho forma parte del acervo cultural). Como en todo espectro, existirán en distintas culturas pautas inpropias que no merecen el respeto que piden, y deberían ser confrontadas hasta donde sea posible. REFERENCIAS
D'Andrade, R. (2003). The Development of Cognitive Anthropology. Cambridge University Press, “The Cognitive representations - properties, prototypes, schemes, models, theories - makeup the stuff of culture in the mind. This representations are adaptive in simply being representations; that is, in providing maps of the world”. Traducción mía. Harris, M. (2005). Antropología Cultural. Madrid: España, Alianza Editorial . Kottak, C.P. (2015). Cultural anthropology, Appreciating Cultural Diversity. McGraw-Hill Education. Miethe, Terance D.; Lu, Hong (2004). Punishment: a comparative historical perspective. p. 63. ISBN 978-0-521-60516-8. Patrick, B. (2009). An Uncommon History of Common Things. Washington D.C., National Geographic Society. RAE. (2014). Diccionario de la Lengua Española. Tomo II. Vigésimo tercera edición. Espasa. SCI News. (2014). Scientists Identify Neanderthal Genes in Modern Human DNA. Recuperado de http://www.sci-news.com/othersciences/anthropology/science- neanderthal-genes-modern-human-dna-01734.html
1 Comment
|
Categories
All
Archives
July 2020
|
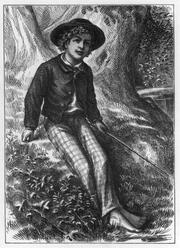
 RSS Feed
RSS Feed