|
ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA. Abril 2 de 2017 Por: [Jorge Johnson] El lenguaje hablado es una característica única entre los hominini, que hoy sigue retando a expertos y científicos de todo el mundo en la afanada búsqueda por develar los misterios del origen y la evolución del lenguaje. Tener una visión clara de cómo y cuándo se originó el lenguaje, y de qué forma y desde cuándo ha venido evolucionando a la par con los humanos, es uno de los grandes temas que más desvela a expertos relacionados con áreas de la psicología cognitiva, la paleontología, la arqueología, la antropología, la lingüística, la biología y la geología, entre otras áreas del saber. Los grandes esfuerzos de los eruditos han logrado llevar a la ciencia a emitir interesantes hipótesis, entre ellas que la comunicación entre los primates se remonta al bipedalismo algunos millones de años atrás, y que el lenguaje hablado es relativamente reciente, de sólo apenas algunos cientos de miles de años. El cinturón de herramientas de los paleontólogos se ha vuelto definitivamente crucial y extenso, y hoy comprende muchas formas de lograr obtener información de la evolución del lenguaje humano, como el análisis arqueológico de herramientas de piedra, el estudio del arte rupestre, y aspectos más contundentes como los estudios anatómicos de endomoldes, análisis de cavidades craneales, estudios de regiones torácicas, seguimiento de aparatos fonadores en homínidos extintos y el poderoso análisis genético. Todo lo anterior muestra el derroche de creatividad que ha sido invertido en esta gran aventura, de la cual puede ser de interés para muchos conocer algunos pormenores aquí presentados. QUÉ CAUSÓ LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE HUMANO. El lenguaje humano, aunque es un aspecto íntimamente relacionado a la comunicación, no debe ser confundido con comunicación. Según la Real Academia Española, el lenguaje, en una de sus acepciones, es “el conjunto de sonidos articulados con los que el hombre manifiesta lo que piensa o siente”. Otra acepción que se encuentra en este diccionario es “uso del habla o facultad de hablar”, y la otra, “el conjunto de señales que dan a entender algo” (RAE, 2014: 1326). Por definición, el lenguaje debe ser hablado o escrito, y es el mecanismo primario de comunicación en la especie humana, permitiendo compartir conocimiento y experiencias (Kottak, 2015), y mientras que el lenguaje hablado se originó hace miles de años, el lenguaje escrito existe hace apenas menos de 6000 años. Hoy, el lenguaje sigue siendo transmitido a través del aprendizaje como parte de la endoculturación (Kottak, 2015). Pero no basta con un aprendizaje. Desde una perspectiva biológica, hablar de comunicación no significa hablar de lenguaje, aunque el lenguaje sirva para comunicarse. Todos los seres vivos, sin excepción, se comunican usando diferentes estrategias, entre ellas, señales químicas, auditivas, visuales y táctiles, todas con diferentes propósitos, como marcar territorios o atraer compañeros de apareamiento, provocar miedo a competidores, cortejar, y establecer mejores lazos sociales (Broker et al., 2014). En general, las formas de comunicación animal evolucionan estableciendo una relación cercana con el estilo de vida y el ambiente (REECE et al., 2014). También, durante la comunicación animal, el contenido de información varía considerablemente, pudiendo llegar a ser simbólico como en el caso de las abejas europeas Apis melífera, que llevan a cabo una “danza del lenguaje” para indicar la distancia y dirección de las fuentes de alimento (REECE et al., 2014). Para entender qué pudo causar la evolución del lenguaje humano, se debe definir un contexto en donde, el lenguaje, sea una herramienta que debe ser desarrollada, y ese contexto es la comunicación. Esta es la línea argumental que han perseguido siempre una amplia variedad de antropólogos. El cambio de una subsistencia de la individualidad primate, a una aventura cooperativa para la subsistencia: cooperación en la casa y en la recolección de productos agrícolas que obliga modelos de comunicación y un contacto más interpersonal. Por supuesto, las hipótesis apuntan a una evolución progresiva que incluye gestos y recuerdos, algo que los humanos hacen frecuentemente cuando no hay palabras para expresarse (Lewin, 2009). La idea de cómo el lenguaje aparece se ha venido cambiando recientemente de forma paralela al desarrollo de la inteligencia: se debe adicionar el contexto mental interior y el contexto social. La interacción social se vuelve el motor para el desarrollo de la inteligencia de la tribu hominini, del subgrupo homininae (no confundir con hominidae) (Goodman et al., 2005). Conciencia y lenguaje van de la mano en esta perspectiva (Lewin, 2009). Según Lewin, Robin Dunbar sugiere que el lenguaje ha evolucionado como una manera de facilitar la interacción social en grupos humanos, el equivalente al aseo en los primates no humanos: luego que se excede un tamaño de grupo, argumenta, el aseo se vuelve ineficiente para mantener lazos sociales; y el lenguaje se vuelve poderoso porque puede incluir individuos que no están presentes (Lewin, 2009). COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Los mapas sobre las imágenes de funciones cognitivas comenzaron en el año 1800 cuando los médicos estudiaban los efectos de los daños en regiones particulares de la corteza del cerebro debido a heridas, golpes, o tumores (Reece et al., 2014). Pierre Broca, anatomista, antropólogo, y médico francés, a mediados del siglo XIX examinaba cuerpos de pacientes luego de su muerte. Él sabía que estos pacientes entendían el lenguaje, pero por algún motivo no podían hablar. Descubrió que muchos de ellos tenían defectos en una región pequeña del lóbulo frontal del cerebro, región que hoy se conoce con la denominación de área de Broca. Por otro lado, estaba Karl Wernincke, neuropatologista y psiquiatra alemán, quien encontró que un daño en una porción de la parte posterior del lóbulo temporal, llamada hoy área de Wernincke, evitaba que algunos pacientes entendieran lo que alguien les habla en su mismo idioma. Hoy se puede confirmar la actividad de estas áreas por medio de una tomografía computarizada o una resonancia magnética nuclear del cerebro, mientras el paciente está activo hablando y se observa la actividad del área de Broca, o mientras el paciente está escucha cuando alguien habla y se observa la actividad en el área de Wernincke (Reece et al., 2014). Las dos zonas mencionadas se encuentran en el hemisferio cortical izquierdo, lo que refleja la dominancia de ese lado en todos los aspectos del lenguaje hablado y escuchado. También se nota en estos procedimientos en los que se obtienen imágenes con colores falsos del cerebro en funcionamiento, que el lado derecho está más dedicado a aspectos de reconocimiento de patrones, relaciones espaciales, y al pensamiento no verbal. A esta diferenciación funcional se le denomina hoy lateralización, ya que ambos hemisferios del cerebro, el izquierdo, y el derecho, se conectan por medio de un área denomina el cuerpo calloso. Este puente a veces es dividido en tratamientos severos de epilepsia, ha mostrado efectos colaterales en los procesos del lenguaje, ya que estos pacientes no son capaces de pronunciar algo que se está leyendo (Reece et al., 2014). EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA: HERRAMIENTAS y ARTE Los antropólogos argumentan que la complejidad inherente a la creación de herramientas y la habilidad de adquisición del lenguaje, requieren de una base común cognitiva. De ahí la fuerza que se da al hecho de trabajar la línea de la complejidad inherente a la tecnología de las herramientas de piedra, porque se cree deberían revelar aspectos sobre la evolución del lenguaje. Según Thomas Wynn, el lenguaje y la fabricación de las herramientas están relacionados indirectamente, una relación solo superficial. La relación cognitiva está separada: si se mira una, no se puede inferir directamente sobre la otra (Lewin, 2009). Otros, como Glynn Isaac, investigan en busca de indicadores de funciones del lenguaje en la fabricación de herramientas tecnológicas ancestrales; argumenta que la complejidad del ensamblaje de herramientas puede brindar información sobre la complejidad social y la complejidad cognitiva, relacionados estos con procesos mecánicos o verbales (Lewin, 2009). La trayectoria de cambio tecnológico a través de la tribu hominini tiene dos grandes períodos: uno lento desde los primeros artefactos hace 2.5 millones de años y hasta aproximadamente 250.000 años, seguido de una fase siempre acelerada. Han aparecido herramientas sofisticadas hechas de hueso y piedra, y que son característica del Homo sapiens, en el registro fósil del este de África, en sedimentos que van de 100.000 a 200.000 años (Stanley, 2009). Es entonces razonable inferir que un lenguaje lo suficientemente complejo para manejar la abstracción de reglas sociales, mitos y rituales, es un desarrollo posterior en la historia del hominini; comenzó solo con el Homo sapiens arcaico, y se expresó completamente sólo con el humano anatómico moderno (Lewin, 2009). Pero las herramientas no son la única actividad que se asocia al lenguaje. Que un humano pinte o talle imágenes extraídas de la realidad en una pared, no necesariamente implica algo místico acerca de los motivos en la mente del artista; pero queda claro que esta acción requiere de procesos cognitivos superiores, debido a que se basa en una abstracción del mundo real (Lewin, 2009). Hoy se admira el arte cromañón del Homo sapiens en las paredes de cuevas localizadas en Francia y España (Stanley, 2009), y los antropólogos sugieren que algo muy especial le comenzó a pasar al Homo sapiens hace unos 40.000 años: aunque no se dieron diferencias anatómicas para ese entonces, sí se dieron diferencias culturales importantes como hoy también se dan. Sin embargo, el cambio fue tan abismal, que a ese período se le marcó como evento especial: Jared Monod lo denominó el ‘El Gran Salto Adelante’, pues antes de ese evento, no hay registros de pinturas, ni tallados, ni bienes enterrados en tumbas, ni ornamentos. Luego del ‘salto’, aparecieron de pronto todas estas cosas en el registro arqueológico, junto con instrumentos musicales como flautas de hueso. De inmediato, algunas autoridades no dudaron en pensar que el evento coincide con la aparición del lenguaje, sin querer decir que el lenguaje no se estuviera desarrollando desde antes. “Es como si se tratara de una evolución desde una perspectiva gramatical, o algún otro desarrollo lingüístico” (Dawkins, 2005). EVIDENCIA GENÉTICA: LOS GENES FOXP2 y PDYN Hasta el momento, no se cuenta con rastros certeros del lenguaje humano en el registro fósil o arqueológico, pero algunos argumentan sobre su desarrollo hace millones de años; otros creen que la aparición del lenguaje es más reciente, y que ha alcanzado su alto nivel hace apenas 100.000 años con la aparición del humano moderno (Barton et al., 2007). Hoy, el análisis genético de secuencias de código genético, ha permitido identificar factores asociados a la evolución del lenguaje humano. Esta perspectiva genética es aún más compleja, ya que no se esperaría determinarla de forma precisa al interior de una célula humana, debido a que no se sabría con exactitud qué se debe buscar. Todo organismo vivo eucariota carga dentro del núcleo de sus células las instrucciones para construir un nuevo ser igual en estructura a la propia, y a esta "plantilla para la vida" se le llama genoma (Sadava et al., 2007). El genoma de un organismo está compuesto de una molécula denominada ADN (Ácido Desoxirribonucleico), que a su vez se compone de genes que contienen la información usada para construir proteínas específicas. Estas proteínas son la maquinaria para las reacciones químicas que requiere la vida. La suma de estas proteínas, entonces, define la estructura y gobierno de las reacciones químicas del cuerpo (Sadava et al., 2007), y para conocer las funciones de las proteínas, los biólogos recurren a diversas estrategias, entre ellas, manipular el código genético en el laboratorio, y observar los resultados en estructura y función (Sadava et al., 2007). La clave de interés en el contexto de la evolución del lenguaje es que la información contenida en el ADN es hereditaria, y se espera sea transferida con variaciones progresivas entre generaciones, por lo que se puede afirmar que todo rasgo relacionado con el lenguaje humano podría rastrearse al genoma (Barton et al., 2007). Sin embargo, es complicado, ya que no se sabe exactamente qué buscar. En este punto es donde las enfermedades genéticas son fuente de información, y pueden ser una excelente oportunidad para conocer y entender qué genes están causando un mal funcionamiento que deriva finalmente en una u otra de estas enfermedades. De hecho, las enfermedades pueden rastrearse en la historia de la evolución humana por medio de técnicas filogenéticas (DeSalle, Rosenfeld, 2013). La evidencia de secuencias genéticas asociadas al lenguaje comenzó a materializarse a partir de una rara enfermedad genética conocida como Desorden de Lenguaje Hablado Uno, hallada en varios individuos de una familia (Barton et al., 2007). La familia tenía código clave KE, y más o menos cerca de la mitad entre 30 miembros, repartidos en tres generaciones de la familia, sufrían el desorden lingüístico (Dawkins, 2005). Este desorden del lenguaje, involucra una inhabilidad severa de articulación y gramática (Lai et al., 2001). De todos estos estudios se pudo concluir que hay una mutación en el genoma de estos individuos, mutación esta responsable de la inhabilidad para hablar. La localización de la mutación se determinó dentro del gen FOXP2 (MacDermot et al.,2005). Este gen codifica un factor de transcripción que inhibe la expresión del mismo gen, aunque el conjunto de genes que influencian esta mutación aún está en proceso de identificación a través de estudios en humanos, primates, y ratones (Barton et al., 2007). El punto clave del análisis ancestral en el gen FOXP2, es la detección de un exceso de sustituciones por reemplazo en el linaje que lleva a los humanos, lo que sugiere que el gen ha estado bajo selección natural en algún punto en la evolución, luego de que el linaje del chimpancé y el humano se separaron. El patrón de variación entre los humanos también sugiere una historia de selección positiva para este fragmento genético. La conclusión final es que un cambio selectivo ocurrió en el gen FOXP2 en algún punto en el pasado hace aproximadamente 120.000 años. Y debido a que los humanos anatómicos modernos aparecieron más o menos al mismo tiempo que se dio ese cambio selectivo, se sugiere que los cambios en los aminoácidos del gen FOXP2 pueden haber jugado un rol en el desarrollo del lenguaje. Además, y dado que las mutaciones en el gen FOXP2 resultan en inhabilidad para hablar, existe la posibilidad de que la selección del gen FOXP2 pueda estar asociada con la aparición de la habilidad del lenguaje (Barton et al., 2007). Pero, aunque las mutaciones genéticas en el gen FOXP2 tiene expresiones asociadas al lenguaje, la evidencia no es suficiente para determinar que este gen, el FOXP2, es el único responsable de la selección de la habilidad lingüística; otros genes han sido vinculados, como gen PDYN, responsable de la codificación del neurotransmisor prodinorfina (que es una endorfina). La prodinorfina tiene como función unirse a los receptores de opioides para mediar dolor, enlace social, aprendizaje, memoria y adicción. Este gen ha sido implicado en desórdenes como la esquizofrenia, adicción a la cocaína, y a la epilepsia. Debido a todos estos atributos, el gen PDYN es un excelente candidato a ser vinculado a las funciones neurolingüísticas, y actualmente está siendo sometido a estudios genéticos, filogenéticos y funcionales. De hecho, los estudios presentan como resultado que una comparación genética entre especies, evidencia un accionar evolutivo actuando también en el gen PDYN. (Barton et al., 2007). En cualquier caso, los análisis matemáticos sobre los patrones de variabilidad genética dan como resultado que el gen FOXP2 comenzó a sufrir cambios importantes hace menos de 200.000 años, lo que coincide con el paso del Homo sapiens arcaico, al Homo sapiens moderno anatómicamente hablando (Dawkins, 2005). TÉCNICAS PALEONTOLÓGICAS PARA EL RASTREO DEL LENGUAJE Parecería inquietante pensar que la ciencia ha logrado vislumbrar técnicas paleontológicas no asociadas a la genética, sino directamente relacionadas con las formas de los huesos de los homínidos, y que pueden, y a su vez en muchos aspectos son, evidencia de la evolución del lenguaje. Una de ellas, es revisar cráneos en busca de huellas denominadas endomoldes (del inglés endocast), término muy empleado en arqueología (Arqueología Cognitiva, 2017). Estas huellas, presentes en el interior de los cráneos de homínidos, muestran mapas burdos de la estructura cerebral, donde se puede buscar características concretas en su morfología externa que evidencian estructuras clave que puedan asociarse a la evolución del lenguaje. En el cerebro, Las maquinarias más importantes a las que hay que buscar caracterizar huellas, son las funciones del lenguaje conocidas como áreas de Broca y Wernincke, encargadas del habla y el entendimiento del lenguaje respectivamente, que como ya se mencionó antes, pueden ser rastreadas fisiológicamente en humanos vivos por medio de tomografías computarizadas (Reece et al., 2014). Otros aspectos más abstractos como el léxico o vocabulario que usamos, desafían una localización precisa, y por lo tanto no es claro qué rastros deben buscarse (Lewin, 2009). A pesar de todas estas posibilidades, es muy poco lo que hoy puede lograr un paleontólogo experto en neurólogía con el uso de la técnica de los endomoldes, al menos en lo que al lenguaje concierne. Rastros del área de Broca han sido hallados en el Homo rudolfensis, y en especies posteriores del Homo, pero no en australopitecinos (Lewin, 2009). También el análisis del giro angular en el lóbulo parietal es otra de las herramientas en el cinturón de un paleontólogos y antropólogos, ya que se ha evidenciado su gran importancia en la función de la comprensión del lenguaje escrito en los humanos (Stanford et al., 2017). Otra técnica muy usual es la del análisis la estructura de aparatos productores de voz en el cuello, como la laringe y la faringe, en busca de pistas asociadas a la evolución de la habilidad del lenguaje hablado, debido a que la morfología del aparato fonador humano se considera única en el mundo animal (Lewin, 2009). Se sabe que, en los mamíferos, la posición de la laringe en el cuello asume uno de dos posibles patrones. El primer patrón es el de una localización de la laringe alta, que permite que el animal de forma simultánea trague y respire. Este es el que presentan los mamíferos, y también los infantes humanos entre año y medio y los dos años de edad; a partir de la edad de dos años la laringe comienza a migrar hacia abajo. El segundo patrón es el de una laringe baja en la garganta, que requiere de un cierre temporal para el paso del aire durante el tragado, lo que evita bloqueos respiratorios por sólidos o líquidos. Este último patrón es el que alcanzan los humanos adultos a los 14 años, y es el esquema de garganta que conservan el resto de sus vidas. La baja posición de la laringe en el segundo caso permite que la emisión de los diferentes sonidos pueda ser modificada en alto grado; pero en el caso de los mamíferos no humanos, la limitación para modificar los sonidos de la laringe obliga a la alteración de la forma de la cavidad oral y los labios al momento de emitir un sonido (Lewin, 2009). La posición de la laringe se refleja en la forma de la base del cráneo, por lo que es posible usar registros fósiles para lanzar hipótesis sobre las habilidades verbales de una especie hominini extinta (Stanford et al., 2017). La lengua juega también un rol importante en la producción articulada del habla. En los humanos modernos, el nervio hipogloso es mucho más grande que en otros primates no humanos, por lo que la medición del tamaño del agujero a través del cual pasa el nervio en el cráneo, ha sido objeto de estudio para tratar de inferir aspectos del lenguaje. Finalmente, en cuanto a opciones de análisis anatómico, no podemos dejar de lado que un segmento del área de la médula espinal, a la altura del tórax, también es agregada a los perfiles de estudio: este segmento concreto, es más largo en los humanos que en otros homínidos, debido a la necesidad de un mayor control de la respiración, y que, junto con el diafragma, se hace necesario para el habla (Lewin, 2009). REFERENCIAS
Aiello, L. C., & Dean, M. C. (1990). An introduction to human evolutionary anatomy. London: Academic Press. Barton, N., Briggs, D., Eisen, J., Goldstein, D., Patel, N. (2007). Evolution. CSHL Press. Brooker, R., Widmaier, E., Graham, L., Stiling, P. (2014). Biology. Third Edition. McGraw-Hill Education. Dawkins, R. (2005). The Ancestor’s Tale, A Pilgrimage to the Down of Evolution. Mariners Books. New York. DeSalle, R., Rosenfeld, J. (2013). Phylogenomics, A primer. New York & London. Garland Science, Taylor and Francis Group. Holloway, R. L., Broadfield, D. C., & Yuan, M. S. (2004). The human fossil record: Brain endocasts, the paleoneurological evidence. Hoboken, NJ: Wiley-Liss. Kottak, Conrad. (2015). Cultural Anthropology, Appreciating Cultural Diversity. Sixteenth Edition. McGraw-Hill Education. Lewin, Roger. (2009). Human Evolution, an Illustrated Introduction. Fifth Edition. Blackell Publishing. RAE. (2014). Diccionario de la Lengua Española. Tomo II. Vigésimo tercera edición. Espasa. Reece, J., Wasserman, S., Urry, L., Minorsky, P., Cain, M., Jackson, R. (2014). Campbell Biology. Tenth Edition. Pearson. Sadava, D., Heller, C., Orians, G., Purves, U., Hillis, D. (2007). Life, The Science of Biology. Eighth Edition. Freeman, Sinauer Associates, W.H. Freeman and Company. Stanford, C., Allen, J., Antón, S. (2017). Biological Anthropology, The Natural History of Humankind. Fourth Edition. Pearson. Stanley S. (2009). Earth System History. Third Edition. Freeman.
1 Comment
1/7/2024 05:27:57 am
Hogyan tárnak fel ezek a vizsgálatok az emberi nyelv evolúciójával kapcsolatos információkat, például sziklafestményeket vagy a koponyaüregek elemzését? Regard <a href="https://sas.telkomuniversity.ac.id/en/">Telkom University</a>
Reply
Leave a Reply. |
Categories
All
Archives
July 2020
|
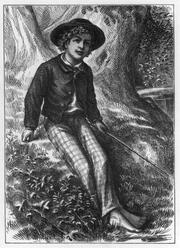
 RSS Feed
RSS Feed